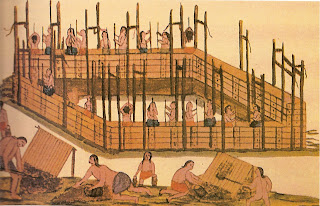Por invitación del economista Orlando Ferreres tuve el honor de participar en la obra "Chaco, su historia en cifras" editada por la Fundación Norte y Sur y el Consejo Federal de Inversiones, con el comentario "Panorama Histórico del Chaco" Lo que sigue es la crónica de la presentación del libro el 8 de Agosto como parte de los actos celebratorios del 60 aniversario de la Provincialización del Chaco.
Diario "NORTE" Resistencia, Chaco.
Locales
Chaco en cifras: una compilación inédita de las estadísticas provinciales históricas
Martes, 09 de Agosto de 2011 - Publicado en la Edición Impresa
El economista Orlando Ferreres y la directora del proyecto Marta Barros, junto al gobernador Jorge Capitanich, presentaron ayer en sociedad el libro “Chaco, su historia en cifras”, una obra que en 580 páginas conforma una base de datos históricos, con estadísticas sociales, económicas, financieras, fiscales e institucionales de la provincia.
Se trata de una iniciativa inédita, ya que el Chaco es la primera provincia que realiza una compilación estadística de este tipo.
Fue una de las múltiples actividades para celebrar el 60º aniversario de la provincialización del Chaco. En el Salón Obligado, tras descubrir varias placas alusivas al aniversario de la provincialización, el primer mandatario provincial acompañó la presentación del libro que contiene varios capítulos en los que colaboran personalidades de renombre. Además del aporte del gobierno de la provincia, el trabajo fue posible gracias a las tareas de la Fundación Norte Sur y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que estuvieron a cargo del procesamiento de la información y el financiamiento, respectivamente.
“Se buscó elaborar un sistema de información y cifras que permita identificar series de estadísticas históricas, y compilarlas y condensarlas en un texto que sirva de base para una actualización periódica y sistemática”, explicó Capitanich.
Un método homogéneo
Las primeras secciones de la obra están dedicadas a estadísticas internacionales y nacionales, que dan marco a la tercera sección, destinada a los datos provinciales. En el ámbito provincial, y en comparación con el resto del país, se detallan estudios y procesos en demografía, condiciones de vida, salud y educación (población, pueblos originarios, tasas de mortalidad, empleo, atención médica, matrícula escolar, establecimientos educativos, docentes, etcétera).
También el libro menciona datos sobre la administración pública (presupuestos, recaudación, cargos públicos, estadísticas electorales), el sistema de cuentas provinciales (producto geográfico bruto, exportaciones, unidades productivas), la producción (actividad agropecuaria, forestal, industrial, construcción, infraestructura), la intermediación financiera (actividad bancaria, depósitos y préstamos) y los precios (índices, exportaciones, entre otros).
Al dar cuenta de la relevancia del material recopilado, Ferreres explicó que sirve para “dar una continuidad adecuada en materia de cifras, poder observar y mantener una larga duración en materia de estadísticas y tener un conjunto de series de datos aceptados por todos”.
Así también valoró que con la información contenida en el libro “todas las personas o instituciones podrán disponer objetivamente de una información homogénea actualizada para tomar decisiones o efectuar una interpretación de la historia chaqueña”.
Más de 1300 series estadísticas
“Chaco, su historia en cifras” cuenta con 1382 series estadísticas. Participaron de la elaboración, como comentaristas, Marcos Altamirano, Manuel Mora y Araujo, Guillermo Jaim Etcheverry, Juan Manzur, Héctor Huergo, Rogelio Frigerio e incluso Capitanich y Ferreres.
En la presentación del libro, Ferreres destacó que este trabajo financiado por el CFI fue editado “en tiempo récord” por la Librería La Paz y gracias al aporte de datos de más de 310 fuentes de información, como áreas de estadísticas de diferentes ministerios y organismos públicos, organizaciones nacionales e internacionales.
Consideró que esta publicación servirá para “tener una idea macroeconómica de Chaco respecto del país” y brindar continuidad política teniendo en cuenta que cuenta con 1.382 series de datos estadísticos, que forman parte de una infraestructura de análisis para que -al momento de tomar decisiones tanto del sector público como privado- “no se discutan cifras sino políticas”.
Fue una de las múltiples actividades para celebrar el 60º aniversario de la provincialización del Chaco. En el Salón Obligado, tras descubrir varias placas alusivas al aniversario de la provincialización, el primer mandatario provincial acompañó la presentación del libro que contiene varios capítulos en los que colaboran personalidades de renombre. Además del aporte del gobierno de la provincia, el trabajo fue posible gracias a las tareas de la Fundación Norte Sur y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que estuvieron a cargo del procesamiento de la información y el financiamiento, respectivamente.
“Se buscó elaborar un sistema de información y cifras que permita identificar series de estadísticas históricas, y compilarlas y condensarlas en un texto que sirva de base para una actualización periódica y sistemática”, explicó Capitanich.
Un método homogéneo
Las primeras secciones de la obra están dedicadas a estadísticas internacionales y nacionales, que dan marco a la tercera sección, destinada a los datos provinciales. En el ámbito provincial, y en comparación con el resto del país, se detallan estudios y procesos en demografía, condiciones de vida, salud y educación (población, pueblos originarios, tasas de mortalidad, empleo, atención médica, matrícula escolar, establecimientos educativos, docentes, etcétera).
También el libro menciona datos sobre la administración pública (presupuestos, recaudación, cargos públicos, estadísticas electorales), el sistema de cuentas provinciales (producto geográfico bruto, exportaciones, unidades productivas), la producción (actividad agropecuaria, forestal, industrial, construcción, infraestructura), la intermediación financiera (actividad bancaria, depósitos y préstamos) y los precios (índices, exportaciones, entre otros).
Al dar cuenta de la relevancia del material recopilado, Ferreres explicó que sirve para “dar una continuidad adecuada en materia de cifras, poder observar y mantener una larga duración en materia de estadísticas y tener un conjunto de series de datos aceptados por todos”.
Así también valoró que con la información contenida en el libro “todas las personas o instituciones podrán disponer objetivamente de una información homogénea actualizada para tomar decisiones o efectuar una interpretación de la historia chaqueña”.
Más de 1300 series estadísticas
“Chaco, su historia en cifras” cuenta con 1382 series estadísticas. Participaron de la elaboración, como comentaristas, Marcos Altamirano, Manuel Mora y Araujo, Guillermo Jaim Etcheverry, Juan Manzur, Héctor Huergo, Rogelio Frigerio e incluso Capitanich y Ferreres.
En la presentación del libro, Ferreres destacó que este trabajo financiado por el CFI fue editado “en tiempo récord” por la Librería La Paz y gracias al aporte de datos de más de 310 fuentes de información, como áreas de estadísticas de diferentes ministerios y organismos públicos, organizaciones nacionales e internacionales.
Consideró que esta publicación servirá para “tener una idea macroeconómica de Chaco respecto del país” y brindar continuidad política teniendo en cuenta que cuenta con 1.382 series de datos estadísticos, que forman parte de una infraestructura de análisis para que -al momento de tomar decisiones tanto del sector público como privado- “no se discutan cifras sino políticas”.
“Toda persona, institución o investigador puede disponer a esta información homogénea y actualizada para tomar decisiones o para interpretar la historia chaqueña”, resaltó Ferreres.
| El economista Orlando Ferreres y la Lic. Marta Barros presentando la obra en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno de la Provincia del Chaco. |